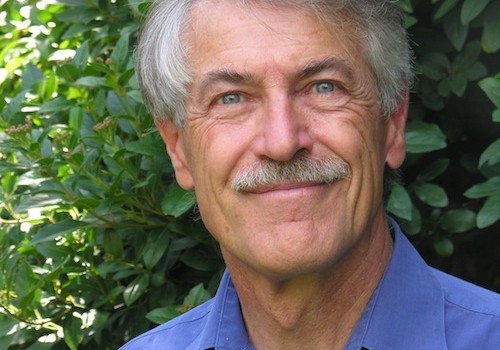Ecología política, ¿remedio a la crisis de lo político?
Por Alain Lipietz
Artículo publicado en AGIR, Revue générale de stratégie, No. 3, marzo de 2000
Traducido al castellano para EcoPolítica por Massimo Modonesi
I. Introducción
Desde los años ochenta, un sentimiento de impotencia se difundió por todo el globo, pero en particular en los países que venían de una experiencia democrática. El voto parece no tener sentido: después de la elección, todos los dirigentes adoptan, a pesar de las promesas, «la sola política posible, dictada por las exigencias de la globalización». Y ésta lleva a la mayoría una serie de problemas: inseguridad, pobreza, exclusión…
Este sentimiento de «vaciamiento de lo político» tiene una doble dimensión: en los contenidos de lo que se llama la «política», o sea «lo que se hace», las estrategias y los objetivos parecen reducirse a la infrapolítica, a la simple optimización de la competencia, que parece traducirse en el abandono de toda pretensión social; en las formas y los espacios -lo que se llama «lo político», o sea «cómo y con quién se hace»- la definición misma de la polis de los hombres y las mujeres parece reducirse a una serie de individuos en competencia, apenas atemperada por reglamentaciones abstractas caídas del cielo (de Bruselas, de la OMC) y, en general, desfavorables.Pero la sociedad no es un mercado. El deseo, la necesidad de sociedad, se traducen en reacciones identitarias: integralismos en el Tercer Mundo, populismos autoritarios y xenófobos en el Norte. En Francia y mas todavía en Austria, la mayoría de los países europeos conoce desde los años ochenta y noventa tendencias de este tipo.
El ascenso del Frente Nacional en Francia parece haber sido bloqueado por sus propias contradicciones y sobre todo por las esperanzas suscitadas por los éxitos de la izquierda plural en Francia. En las elecciones europeas de 1999, los Verdes franceses conocieron un crecimiento espectacular, como si, después de quince años de desesperanza, la «necesidad de política» renaciera y se dirigiera hacia la ecología política.
Extraña elección, pensarán muchos. ¿No es comunmente percibida la ecología como un rechazo simplista de la política y de lo político, una atracción íntima hacia las flores y los pájaros? Vamos a rectificar esta imagen y redefinir lo que es la ecología como política, para después analizar que aporta una respuesta a la crisis de la política y de sus contenidos, a la crisis de lo político y de sus formas.
¿Qué es la ecología política?
La palabra «ecolo», de uso corriente en Francia, se refiere a la visión reductora y caricaturesca de la ecología por una gran parte de la opinión pública. Se pasa además de la derisión a la perplejidad cuando a la palabra ecología se añade el término política. No hay duda de que la ecología política, a los ojos de esta opinión pública por lo menos, no adquirió un status de «noción clara y distinguida». ¿Qué es entonces la ecología? ¿Y qué es la ecología política?
¿Qué es la ecología?
Según el Petit Robert, este término aparece en la segunda mitad del siglo XIX. Término de biología, la ecología es -en su origen- una disciplina científica. Es la ciencia que estudia la relación triangular entre los individuos de una especie, la actividad organizada de esta especie, y su medio ambiente, que es a la vez condición y producto de esta actividad, condición de vida de esta especie. El ecologista que se interesa por los castores se dedicará a analizar su relación con el medio en donde viven: el bosque, los ríos, pero también las barricadas que construyen, o sea la naturaleza transformada por su actividad. Mirará la capacidad de ese sistema de subvenir a las necesidades de la población de castores, la manera como esa población se reproduce, se organiza, etcétera. Aplicada al hombre, la ecología se vuelve el estudio de la relación entre la humanidad y su ambiente, o sea la manera cómo la primera transforma al segundo y éste permite a la primera sobrevivir. Así como el ambiente de los castores no se reduce a los bosques y a los ríos, el ambiente de los hombres no es simplemente la naturaleza salvaje, sino que incluye también la naturaleza transformada por su actividad. La ecología humana es, entonces, el análisis de la interacción compleja entre el medio ambiente (medio de vida de la humanidad) y el funcionamiento económico, social y político de las comunidades humanas.
En eso reside la diferencia significativa entra la ecología de la especie humana y la ecología de las demás especies animales. Los hombres, en efecto, son animales no solamente sociales sino también políticos. Desde su origen la ecología humana tiene otra característica específica que se remonta al principio de la humanidad, al homo habilis: la capacidad de producir utensilios. Aunque algunos chimpansés mostraron su capacidad de transformar ciertos objetos en utensilios, éstos siguen siendo muy rudimentarios. El hombre, al contrario, no ha dejado de mejorar sus utensilios y por ende su capacidad de acción y de transformación de su medio, por la vía de la «domesticación» de plantas y animales desde la revolución neolítica. Durante miles de años, se trató simplemente de luchar contra el hambre y la intemperie. Vivir lo más posible en armonía con el orden del mundo, tal parecía ser la sabiduría de esos hombres. Pero desde alrededor de cuatro siglos ocurrió un viraje radical: antes se trataba de someterse al orden de la naturaleza, después de doblegarla a nuestros deseos. La marcha de la ciencia y de sus aplicaciones técnicas no han terminado desde entonces para fomentar el sentimiento de los humanos de ser realmente «maestros y propietarios de la naturaleza». En el curso de la segunda mitad del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial, este movimiento de emancipación llegó a sus límites. Los milagros de la técnica y de la tecnología empezaron a mostrar lagunas; accidentes «imprevisibles» se multiplicaron y extendieron sus efectos a la escala planetaria (mareas negras, Chernobyl). Mientras que los primeros gritos de alarma del Club de Roma, en los años setenta, ponían todavía el acento en la insuficiencia de los recursos naturales, los trabajos científicos más recientes ponen énfasis en los graves desequilibrios ecológicos que generan las contaminaciones industriales (destrucción de la capa de ozono, efecto sierra, crecimiento de los océanos, calentamiento del clima). La toma de conciencia de los efectos perturbadores de la actividad humana y del progreso técnico -fuera de los accidentes- creció y se extendió. El crecimiento de esta nueva inquietud llevó a cierto número de observadores a intentar discernir mejor los mecanismos económicos y políticos generadores de desequilibrios ecológicos.
Es sobre esta base conceptual e histórica de la ecología como se constituyó la ecología política; ésta se profundizó después en un análisis crítico del funcionamiento general de las sociedades industriales avanzadas, análisis que dio lugar a una reflexión paralela acerca de los medios necesarios para avanzar hacia otra forma de desarrollo.
De la ciencia a la política
El paso de la ciencia a la ecología política introdujo la cuestión del sentido de lo que hacemos, lo cual implica una serie de interrogaciones: ¿en qué medida nuestra organización social, la manera en que producimos, en que consumimos, en qué medida estos diversos factores modifican nuestro medio ambiente? Con más precisión, ¿cómo pensar la combinación, la interpenetración, de estos factores en su acción sobre el medio ambiente? ¿Los efectos de estas modificaciones sobre los individuos son favorables o no? La ecología política nos dice cuáles son los efectos de nuestros comportamientos y prácticas. Aclara los enredos, pero no toca a ella sino a los hombres escoger el modo de desarrollo que desean, en función de valores que evolucionan en el debate público.
Tomando en serio los desequilibrios ecológicos generados por la actividad humana, la ecología política es llevada a cuestionar la modernidad y a desarrollar un análisis crítico del funcionamiento de nuestras sociedades industriales. Este análisis pone en causa un conjunto de valores y de conceptos claves sobre los cuales descansa nuestra cultura occidental.
La naturaleza
Ya hemos mencionado el sentimiento de potencia y de dominación sobre la naturaleza que se ha desarrollado progresivamente a partir del siglo XVII. Tal exaltación narcisista construyó un forma de oposición, de antagonismo, entre el hombre y la naturaleza, así el hombre -participando de la naturaleza- parecía de alguna manera haberse separado de ella. En particular, la comparación del hombre con las otras especies animales permitía hacer manifiesta la diferencia, explicitando su metamorfosis. El desprecio a la naturaleza hacía de golpe banales las prácticas más degradantes hacia ella, hacia los animales y también hacia los pueblos indígenas, que los europeos descubrían y juzgaban «no civilizados». La ecología política considera que han sido largamente superados los limites de lo aceptable y que llegó la hora de una reconsideración general de la prácticas pero también de las representaciones, unas y otras relacionadas entre sí. Los hombres hacen íntimamente parte de la naturaleza, la respiran y se alimentan de ella. No hay tampoco que caer en el exceso opuesto de una sacralización de la naturaleza. La ecología política retoma la oposición entre naturaleza y cultura relativizándola. Nos parece más fecundo interesarse en la complejidad del mundo vivo, más que en la oposición entre hombre y naturaleza. El hombre y su medio ambiente no cesan de transformarse mutuamente; es por ende importante convencerse que ambos están envueltos en una evolución permanente (coevolución).
El progreso
Después de Hiroshima, Chernobyl y los agujeros de la capa de ozono, o más recientemente la crisis de las vacas locas, hay que reconocer que el progreso ya no aparece lineal y sin limites: el progreso técnico no es necesariamente sinónimo de emancipación humana ni de mejoramiento del medio ambiente. A pesar de esto, la ecología política no trata de rechazar la idea de progreso ni de caer en el catastrofismo antitécnico, trata de volver a dar al progreso técnico su lugar, porque nada permite considerarlo virtuoso «por naturaleza».
Para los ecologistas, el desarrollo de las capacidades humanas no es un valor en sí. La tecnología se introdujo en nuestro mundo cotidiano trayendo consigo una nueva vulnerabilidad, una nueva dependencia. La técnica no llegará nunca a eliminar todos los riesgos, en cambio, provocará nuevos. Después de haber intentado domesticar a la naturaleza, necesitamos ahora aprender a domesticar el progreso mismo. Lo cual implica tener siempre presente las dos caras del progreso: solución a las crisis, por un lado, y generación de crisis ecológicas, por otro.
El progreso de las técnicas nos dice lo que se puede hacer, no nos dice si esto es bueno o dañino. No es debido a que en el mañana la ciencia y la técnica nos permitirán, sin duda, escoger el sexo, el color de los ojos y del cabello de nuestros hijos y de las generaciones futuras, que la elección de estas manipulaciones se impone a nosotros. Para la ecología política, la cuestión de los valores es independiente del cambio técnico y anterior a su aplicación. Si el progreso de la humanidad ya no debe ser juzgado a partir de los avances de la técnica, nos damos cuenta que entre la razón ecológica y ecología política falta un eslabón: principios superiores capaces de orientar nuestras elecciones y nuestras acciones, que tengan la fuerza y la contundencia del «no matarás».
La ecología política avanza sobre problemas que ningún contrato social o pacto fundador entre individuos libres regula. Obliga a redefinir los valores que guiarán el proyecto de sociedad ecologista. Redefinir la vía de una moral para el siglo XXI, pensarla, difundirla y ponerla en práctica no es una cuestión simple. Se pueden esbozar algunas líneas. La vía debe buscarse del lado de una unión entre fraternidad y responsabilidad extendida a la naturaleza y a las generaciones futuras. Escogiendo anteponer algunos valores más que definir un modelo de sociedad, en la construcción de la sociedad ecológica futura, es claro que la ecología política espera que el camino a recorrer sea largo, incierto y constantemente en definición. Pero allí reside la dinámica de un movimiento que vive en contacto directo con la realidad de las sociedades modernas, la de las sociedades en devenir.
La responsabilidad
La fuerza de las tecnologías actuales es tal que las consecuencias sobre el medio natural, sobre las otras especies vivas, vegetales o animales, se multiplican. Más allá de los accidentes ecológicos, el simple funcionamiento de muchas industrias se sitúa en un nivel tal que la mayor parte produce efectos dañinos sobre el medio ambiente.
Más allá de la elección de circular en coche o en tren, el calentamiento producido por ambos influye sobre el clima. Degradamos el ambiente que nos hace vivir. Hay algo milagroso en nuestra tierra, hay también horror, pero la belleza del mundo es uno de estos milagros; si la sacrificamos, ¿qué quedará? Este ambiente que nos hace la vida posible, que puede ser fuente de felicidad, o mejor dicho de felicidad de estar en el mundo, este ambiente es lo que hacemos de él, es también lo que dejamos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, es la cuna y la casa que preparamos para acogerlos. Desear hijos, darles luz sin preocuparnos de un mundo degradado que les fabricamos: ¡qué contradicción!
La solidaridad
El principio de propiedad y el poder económico que se deriva no deberían dar a sus detentores el derecho de gravitar sin medida sobre la vida de los demás. Peor es lo que pasa ante nuestros ojos. Ese poder llega a veces, indirectamente pero de manera determinante, hasta un derecho de vida o muerte. Empuja a muchos hasta la desesperación porque se sienten incapaces de encontrar un lugar en la sociedad, ganarse la vida, sobrevivir dignamente, sea que hayan sido dejados de lado desde la juventud, sea que hayan sufrido un despido a los cuarenta años, a esta edad crítica donde las reconversiones se vuelven para algunos infranqueables pero donde las obligaciones familiares se hacen aplastantes. En el Derecho y su funcionamiento implacable, en su carácter algo sacralizado, hay un riesgo de pérdida de sentido profundo. La riqueza de los individuos se constituye siempre a partir de la cooperación social. Un individuo aislado sin lazo con sus congéneres no llegaría a sobrevivir. Si un individuo se enriquece, lo debe a toda la cadena de sus similares que han construido el mundo donde nació y a sus contemporáneos que han participado directamente o indirectamente a su enriquecimiento. ¿No llevaría esto a un deber de reciprocidad que se traduciría en un deber de solidaridad mínimo? Una sociedad que tiende a eliminar el principio del dono, ¿no corre el riesgo de deshacerse, de descomponerse? La simple solidaridad pero también la deuda directa nos impone el deber de no quedar sordos a los males de un continente entero. Africa se desangra y no somos inocentes.
La autonomía
La responsabilidad sería sólo aparente si no se acompañara de la autonomía. Esta implica la reconquista por lo individuos y las colectividades humanas del control de sus actividades de producción, de su vida cotidiana y de sus decisiones públicas. Se trata de traducir en actos cierto número de fórmulas: «tomar en mano sus actividades», «participar», «ver las consecuencias de nuestros actos». Es en distintos niveles donde pueden situarse las implicaciones: a nivel de la empresa, a nivel de la vida ciudadana local, regional, nacional.
II. Volver a poner el contenido en el centro de la política
De los enunciados precedentes surge una evidencia: la ecología es una inmensa oferta de contenidos nuevos, o más bien un gran llamado a ocuparse del contenido. Fija objetivos, redefine medios y estrategias, cosas que parecían haber desaparecido de la «política», reducida a la competencia por el poder entre hombres y partidos intercambiables y «alternantes».
La esperanza revolucionaria se disolvió, el comunismo fracasó, el proyecto socialista decepcionó. Portadora de grandes ambiciones a lo largo de todo el siglo, la política se encuentra hoy debilitada. Que de esto gane modestia no sería un mal, pero su impotencia actual y su desdibujamiento frente a la economía son extremadamente peligrosos. Una sociedad sin proyecto político, dejada a las simples fuerzas del mercado, envuelta en la espiral del «producir más», no puede sino conducir a un crecimiento de las desigualdades y la multiplicación de las crisis ecológicas. Es, entonces, urgente volver a dar sentido y contenido a la política.
La impasse del productivismo
Las revoluciones agrarias e industriales capitalistas han hecho posible poner fin a las crisis de carencia (hambrunas). Han permitido al Occidente alimentar, dar un hogar, vestir, siempre más individuos con siempre menos trabajo. El modelo capitalista primero ha ofrecido la garantía de la supervivencia y después, concluida la Segunda Guerra Mundial, con el nacimiento de una nueva variante de capitalismo, que muchos economistas llaman fordismo, la de poder «vivir bien» o más bien aumentar el poder de consumo. El modelo capitalista conoció diferentes variantes, pero todas se caracterizan por un rasgo común: el productivismo. Este productivismo, con su dinámica de producir siempre más, alcanzó hoy sus límites.
Después de treinta años (1945-1975) de crecimiento económico, el modelo fordista entró en crisis: crisis económica que desemboca en los años ochenta en una variante mucho más liberal de capitalismo, pero también, paralelamente, en una crisis ecológica. Esta última, no tan directamente perceptible por la opinión pública, no es menos amenazante. La búsqueda de la economía del trabajo y de la acumulación de capital, dos pilares del fordismo como del liberalismo, se hizo a costa de la Tierra. Cuando el regreso del liberalismo ha resucitado las crisis ligadas a la pobreza (enfermedades ligadas al hambre y la insalubridad, no solamente en el Tercer Mundo sino también en los países ricos), en el corazón mismo del sistema capitalista se dibujó un nuevo tipo de crisis ecológicas: las crisis de abundancia, herencia envenenada de los milagros técnico-económicos de la posguerra. Este nuevo tipo de crisis es mayormente amenazante porque sobrepone efectos locales (destrucción del paisaje, contaminación del aire, envenenamiento de las capas freáticas) y efectos globales, es decir, que se perciben en todo el mundo cuando provienen de disfuncionamientos localizados en sociedades particulares.
El sistema productivista respondió al problema de la carencia con la cantidad. Empujó hasta el exceso esta respuesta cuantitativa produciendo un problema de calidad. Hay que cambiar de dirección: retomar el control de la economía, establecer las condiciones de un nuevo desarrollo domesticando las fuerzas de mercado y de la ciencia; repensar nuestro modelo de desarrollo partiendo de un reexamen de nuestras necesidades. Llegó la hora de poner la pregunta esencial: ¿producir para qué?
Un nuevo modelo de desarrollo: el desarrollo sustentable
Según la definición adoptada por la ONU, el desarrollo sustentable es el que permite satisfacer las necesidades de la generación actual, empezando por los que menos tienen, sin comprometer la posibilidad para las generaciones futuras de satisfacer las suyas.
La idea de desarrollo sustentable tiene una doble dimensión. En el tiempo presente, supone que este modelo de desarrollo responde a las necesidades de cada uno. En perspectiva, supone que este modelo pueda durar. El desarrollo sustentable incluye también la idea de redistribución (o de justicia social) porque propone un orden en la satisfacción de las necesidades: empezar por lo que menos tienen.
Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo reorientar nuestro desarrollo para hacerlo sustentable? El primer imperativo es economizar el factor Tierra, dando prioridad a las tecnologías que economicen energía y sean más respetuosas del medio ambiente. El segundo imperativo consiste en establecer nuevas regulaciones añadiendo a la protección social la protección del medio ambiente. Las herramientas existen, desde los medios reglamentarios (leyes y normas), medios económicos (ecoimpuestos, permisos negociables) pasando por los acuerdos de autolimitación y los códigos de buena conducta. Algunos permiten revertir los daños; otros, indemnizar por los daños y algunos más, prevenir mediante la disuasión. Es sin duda la vía del impuesto disuasivo la más prometedora porque, además del efecto protector para el medio ambiente, proporciona a la colectividad recursos nuevos que pueden ser destinados a otras políticas, por ejemplo para bajar el costo del trabajo, en el cuadro de una política de empleo, lo que nos lleva al efecto redistributivo del modelo de desarrollo sustentable. Los pobres no tiene en general los medios de contaminar y son también, en muchos casos, los más afectados por los múltiples efectos de la contaminación; por eso, serán los grandes beneficiarios de una reorientación general hacia el desarrollo sustentable. Los perdedores, en el corto periodo, podrán ser las clases medias, para las cuales las restricciones al uso libre y gratuito del medio ambiente harían desvanecer el sueño de una generalización del modelo de la sociedad de consumo, cuando no perciben el carácter insostenible y peligroso de este modelo para su propia salud. Es entonces necesario acoplar las nuevas políticas ecologistas a las reformas sociales, sin las cuales las primeras no serían legitimas.
Desde el punto de vista del interés general, razonando a largo plazo, el desarrollo sustentable se vuelve una evidencia. Desgraciadamente, esto no se impone y más bien triunfa la formula «después de mí, el diluvio». ¿Cómo hacer que las fuerzas sociales y políticas lo tomen en cuenta? Seguramente podrá hacerse por medio de un intenso debate ideológico y cultural dirigido a modificar la percepción de los riesgos y de las ventajas, hacer progresar los valores y las normas de la ecología. Mas allá de la política y sus contenidos, es lo político, su campo y sus métodos lo que hay que reconstruir.
Repensar lo político entre lo global y lo local
Los gobiernos parecen incapaces de resolver tanto los problemas cotidianos como los que se existen a escala planetaria, ya sea que se trate de impedir despidos en una empresa en excelentes condiciones económicas o de luchar contra el calentamiento climático. Mientras que el poder económico y financiero ya no conoce fronteras, el poder político descansa siempre en el principio de la soberanía estatal. La relación de fuerza es, entonces, no solamente desigual sino invertida. Para volver a dar a lo político su credibilidad y los medios para actuar es indispensable encontrar un nuevo equilibrio.
«Pensar globalmente, actuar localmente»
La mundialización y las fuertes tensiones que sacuden los a los Estados nacionales -cuando no llegan a hacerlos explotar- refuerzan la pertinencia de este eslogan que floreció entre los ecologistas de los años setenta.
Es necesario pensar en términos globales porque la ecología política hace suyas máximas que podría ser las del humanismo en general: «Soy hombre, y nada de lo que es humano me es ajeno», «Somos todos responsables de todo y ante todos, y yo particularmente». Pensar globalmente es elevarse a una visión planetaria que el saber ecológico hizo posible: visión del estado del planeta, de su degradación continua, del juego complejo de causas y consecuencias y, en este juego, un aspecto esencial, la parte de la actividad humana bajo sus distintas formas. Este aspecto es esencial porque la «dominación de la naturaleza» es un fantasma que parece oportuno no convocar demasiado; por otra parte, podemos y debemos esperar controlar la actividad humana.
Actuar localmente
Es la voluntad de hacerse cargo del medio, de actuar a su escala. Contra el centralismo, contra la tecnocracia, es la reivindicación de un derecho: el del acercamiento del poder político a los ciudadanos, de una regionalización o municipalización del poder político, o sea de una reapropiación de lo político sin delegaciones ni subordinaciones. Es el pensamiento de lo global que llama a nuestra responsabilidad local y los deberes que de allí descienden: actuar localmente porque allí se pueden medir los enredos y las consecuencias de los actos y, si no se hace, se cae en el infantilismo, la recriminación estéril y reiterativa que interina y perpetúa el estado de cosas. Escasos son los que imaginan hasta qué punto las consecuencias de sus propios actos, mínimos a sus ojos, se vuelven enormes y cambian de escala cuando éstas son ampliadas por el numero de los actores. Aun cuando lo supieran, ¿sería suficiente? ¿Podemos esperar que lo tomarían en cuenta? «Nuestro modo de vida no es negociable», dijo el expresidente estadunidense George Bush en las negociaciones de Río.
Actuar globalmente, pensar localmente
A ese cinismo y a ese egoísmo, qué respuesta oponer sino la necesidad de leyes, leyes globales porque hay que impedir a los hombres que provoquen daños a nivel global. Si hay que actuar globalmente, hay que convencer, en el terreno, mediante compromisos locales, a aceptar leyes globales. Actuar globalmente, pensar localmente, tal debe ser también el eslogan de una ecología política pragmática y realista.
Actuar globalmente
Es fijar reglas de orden superior a las escalas tradicionales (el Estado-nación, en particular) y darse los medios para aplicarlas. Se trata de eliminar los efectos perversos ocasionados por ciertas interacciones, impedir los comportamientos que parecen localmente positivos pero que pueden tener consecuencias desastrosas para el conjunto. En una palabra, esto consiste en poner reglas al juego ciego de los egoísmos, las competencias en el mercado y las relaciones de poder geopolítico, para privilegiar las prácticas mutuamente provechosas.
Pensar localmente
Este aspecto constituye, a nuestros ojos, la llave. Pensar globalmente: los teóricos para hacerlo no faltan y en Francia menos que en otras partes. Actuar globalmente es elaborar tratados internacionales y leyes y decretos nacionales correspondientes. En poner esto en marcha individualmente y localmente es donde empieza la dificultad, porque las reglamentaciones no surten efectos si los ciudadanos no creen en su utilidad ni se convencen de que tienen sentido, que el desagrado de la constricción tiene su justificación. En las sociedades democráticas, esta justificación supone al adhesión a principio del interés general, lo que implica que se resientan individualmente o por lo menos localmente las ventajas.
El ejemplo de la III República en Francia ofrece una excelente ilustración. El mecanismo de la escuela fue esencial: mediante ésta se difundieron los valores de esta república que, un siglo más tarde, resucitaba los de la Revolución. Es por medio de los maestros como se transmitieron los principios elementales de la moral y la instrucción cívica que fueron decisivos para los avances humanos y sociales del final del siglo XIX. Esto se logró porque, frente a la Iglesia y los notables tradicionales, se supo convencer una población mayoritariamente rural, de los beneficios de la educación, y los maestros participaron en la gestión de las comunas y en la promoción social de los niños. De la misma manera, es teóricamente fácil entender que la lucha contra el efecto sierra implica la disminución de la circulación de automóviles. Esto no se logrará culpabilizando a los automovilistas por los efectos catastróficos de su comportamiento sobre Bangladesh en 2050, sino valorando el silencio y el aire menos dañino de una ciudad con circulación restringida.
Sin adhesión de los actores, nada durable puede lograrse. Es precisamente lo que entendemos por la formula «pensar localmente». Para la ecología política, es obrar para que se desarrolle la toma de conciencia acerca de los efectos a distancia de la vida de cada uno, de tal forma que sea concreta la justificación de los límites impuestos por la ley; es hacer madurar, poco a poco, en las comunidades locales la conciencia de un destino común del género humano, de necesidades comunes, de ventajas recíprocas superiores, y actuar políticamente para codificar internacionalmente las reglas que las mayorías locales están listas para aceptar.
III. Conclusión
Eramos, hace poco, 6 mil millones de seres humanos, similares según todavía se dice, si remitimos a las figuras que el camino del mundo y los medios sacan de esta masa anónima. De un lado está el horror: los hombres del GIA argelino, las milicias serbias en Bosnia y en Kosovo, los virtuosos del machete en Rwanda. Otros hombres, sus similares, se llaman E. Levinas, P. Ricoeur, H. Jonas y nos invitan a otras relaciones humanas. Se necesita un singular esfuerzo de imaginación para decirles, a unos y a otros, similares. Pero sabemos que el hombre no es eso ni esto. Es un devenir y una construcción. Las relaciones sociales en las cuales tomamos parte de la infancia a la vejez son esenciales. Tendemos por consiguiente hacia una humanidad bárbara o civilizada. Tal es el enredo que se presenta a la ecología política. Estamos convencidos de que será llamada a marcar con un sello durable la humanidad de mañana.